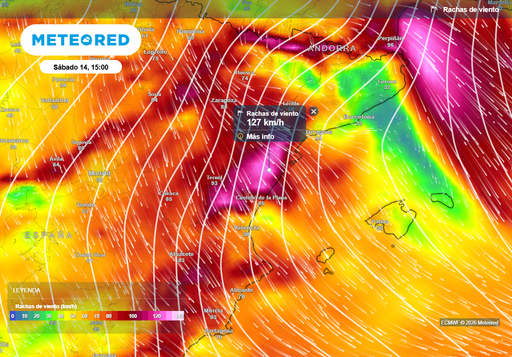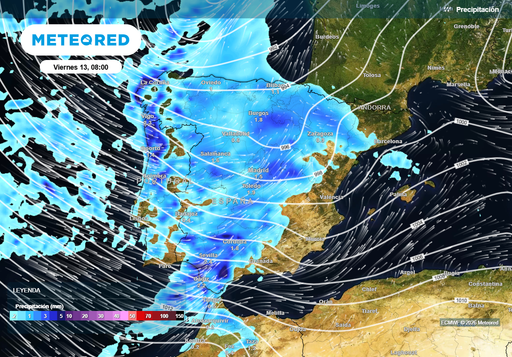Las grandes erupciones del Medievo colapsaron el planeta por los inviernos volcánicos, ¿qué pasaría en la actualidad?
Los cambios en el clima terrestre han conducido a cambios sociales en la historia de la humanidad: caída de imperios, conflictos, hambrunas, pestes o grandes migraciones, son claros ejemplos del impacto del clima en la sociedad.

Hace unos 75.000 años ocurrió el mayor fenómeno volcánico documentado en los últimos dos millones de años: la erupción de un supervolcán situado en el lago Toba, al norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. Esta erupción fue tan violenta que se lanzaron increíbles cantidades de gases y cenizas a la atmósfera, dispersándolas a miles de kilómetros de distancia dejando un cráter, hoy inundado, de 96 kilómetros de ancho.
Se estima que el volumen de la explosión fue de 2.800 kilómetros cúbicos de material expulsado. Las consecuencias para la humanidad fueron catastróficas, pues casi todos los grupos humanos que ya habían salido de África desaparecieron. El antropólogo Stanley H. Ambrose, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, afirma que este evento habría reducido la población mundial a 10.000 o incluso unas 1.000 parejas reproductoras, siendo esta la cantidad más baja de población desde la existencia del Homo sapiens. Por esta erupción, la humanidad estuvo al borde de la extinción.
El año sin verano
En abril de 1815, se registró la mayor erupción volcánica de la historia registrada: su sonido se pudo escuchar a más de 2500 km de distancia, la columna eruptiva superó los 40 km de altura y sus efectos alcanzaron dimensión planetaria, generando la mayor hambruna del siglo XIX.
El volcán Tambora, situado en Indonesia, había hecho erupción, la mayor registrada en 10.000 años. Las toneladas de partículas de ceniza volcánica y de ácido sulfúrico lanzadas a la atmósfera en la erupción, obstruyeron el paso de la luz solar, con el consecuente enfriamiento en la parte inferior de la atmósfera y de la superficie terrestre, fenómeno conocido con el nombre de invierno volcánico.

En el caso de la erupción del Tambora, el invierno volcánico duró meses, afectando especialmente al hemisferio norte con menos cultivos y provocando escasez de alimentos en Europa, aumento de la pobreza, inestabilidad política en Francia e Inglaterra, disturbios y saqueos en Alemania y Suiza. A la hambruna en prácticamente todo el hemisferio boreal, se sumaron epidemias, lo que desencadenó migraciones masivas.
La temperatura media global, como consecuencia de esta erupción de magnitud 7 del índice de explosividad volcánica (VEI), sólo había bajado 0,5 °C, aunque en Europa se estima que las temperaturas cayeron de 1 °C a 2,5 °C. La erupción del Toba fue de magnitud 8 (la más alta), la temperatura media global cayó entre 3 °C y 3,5 °C, y el invierno volcánico global pudo durar entre 6 y 7 años.
During this week in 1815, eruptions began at Mount Tambora in Indonesia.
— Craig Baird - Canadian History Ehx (@CraigBaird) April 9, 2025
It culminated in the most powerful volcanic eruption in recorded human history that lowered global temperatures in 1816.
This is the story of Canada's Year Without A Summer
1/12 pic.twitter.com/LKvNekZQLS
Se estima que erupciones como las del Tambora ocurren 1 vez cada 10.000 años, mientras que las del Toba ocurren una vez cada un millón de años. Pero la historia nos dice que en los siglos VI y XIII ocurrieron múltiples y violentas erupciones volcánicas que provocaron catastróficos cambios en el clima terrestre, causando pequeñas eras de hielo con consecuencias trágicas para la humanidad.
El despiadado invierno volcánico
Un estudio de 2024 realizado por el economista Daniel Ribera Vainfas, del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, señala que “en regiones productoras de cereales, una caída de 2 °C acorta la temporada de crecimiento en tres semanas o más, disminuye el rendimiento de los cultivos hasta en un 15 por ciento”. Además, el tiempo extremo del invierno volcánico podría activar otros medios indirectos de destrucción de los cultivos: las lluvias excesivas facilitaría la multiplicación de roedores, a la vez que las sequías favorecen a las langostas. Frutos, huertos y granos a merced de estas plagas.

En el siglo VI, una erupción volcánica masiva en Islandia provocó una nube de cenizas volcánicas que oscureció Europa, Medio Oriente y parte de Asia, haciendo que el sol perdiera brillo durante 18 meses. Las temperaturas descendieron alrededor de 2 °C, lo que provocó la pérdida de los cultivos, con su consiguiente hambruna y la primera pandemia conocida, la peste bubónica que afectó a toda Europa y a Persia.
Pero a su vez, este enfriamiento permitió un drástico aumento en la fertilidad de la península arábiga, y el aumento de la oferta de alimentos contribuyó a la expansión árabe y facilitó las conquistas islámicas, en detrimento de los imperios bizantino y persa. Esta serie de erupciones masivas fueron determinantes para que el año 536 fuera considerado el inicio de un período oscuro en la historia de la humanidad.
Una situación de similar gravedad para la humanidad se vivió en el siglo XIII (1201-1300), con una cantidad de erupciones volcánicas de gran magnitud que fue la mayor registrada en comparación con cualquier otro siglo de los últimos miles de años. Fueron cinco erupciones en un lapso de unos 55 años, sirviendo como disparador de "Pequeña Edad de Hielo", tal como se conoce al período frío que se extendió hasta el año 1850.
¿Invierno volcánico con 8.000 millones de habitantes?
Intrigados por saber qué pasaría si en la actualidad, con 8000 millones de habitantes, una erupción extraordinaria como la del Toba (de esas que ocurren una vez cada 1 millón de años) desencadena un invierno volcánico que provoca una reducción del 40 % de las cosechas, preguntamos a una IA, y aquí tenemos su respuesta.
Escasez de alimentos y hambre
La disponibilidad de alimentos disminuiría drásticamente, afectando especialmente a regiones dependientes de la agricultura local o importaciones.

Según la FAO, en 2023, cerca de 735 millones de personas ya enfrentaban hambre crónica. Una caída del 40% en cosechas podría aumentar esta cifra a miles de millones, con hambrunas generalizadas en países de bajos ingresos.
Aumento de precios de alimentos
La oferta reducida elevaría los precios de los alimentos, haciéndolos inaccesibles para muchas poblaciones, especialmente en países pobres. Esto exacerbaría la desigualdad, ya que los más ricos podrían acaparar recursos, mientras los más pobres sufrirían desnutrición o inanición.
Impactos económicos
Los países agrícolas (como Argentina, Brasil, India o Ucrania) enfrentarían colapsos económicos por la pérdida de exportaciones. Las cadenas de suministro globales se interrumpirían, afectando industrias relacionadas (procesamiento de alimentos, transporte, etc.).
Inestabilidad social y política
El hambre masivo podría desencadenar disturbios, migraciones masivas y conflictos por recursos.

Gobiernos podrían caer bajo presión social, y tensiones internacionales aumentarían por la competencia por alimentos.
Pérdida de población
A largo plazo, la malnutrición y hambrunas podrían causar millones de muertes, especialmente entre niños y ancianos. Estimaciones aproximadas sugieren que, en un escenario extremo, la población global podría reducirse en un 10-20% en una década, dependiendo de la duración de la crisis y las respuestas globales.
Adaptación y resiliencia
Los países con tecnología avanzada podrían mitigar parcialmente el impacto mediante agricultura intensiva (hidroponía, cultivos genéticamente modificados) o reservas de alimentos.

Sin embargo, las naciones menos desarrolladas, con poca infraestructura, serían las más afectadas.
Las conclusiones
Una reducción del 40 % en las cosechas no necesariamente llevaría a la extinción humana, pero causaría una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de muertes, migraciones masivas y colapsos socioeconómicos. La cooperación internacional, la distribución equitativa de recursos y la innovación tecnológica serían cruciales para mitigar el impacto.
Lo irónico de esto es que, con el calentamiento global en lugar del enfriamiento global, tendríamos las mismas consecuencias.
Referencia de la noticia:
Vainfas, D. R. (2024). Climate in 14th-Century England: Catastrophic Change, Social Strategies and the Origins of Capitalism. Social Sciences, 13(9), 477.
No te pierdas la última hora de Meteored y disfruta de todos nuestros contenidos en Google Discover totalmente GRATIS
+ Seguir a Meteored